En nuestro afán de indagar sobre el mundo de los objetos y su relación con el arte, la literatura, el pensamiento y el teatro, tenemos el gusto de publicar este interesante artículo cuya primera versión apareció en: Martos Núñez, E., & Martos García, A. (2016). La mirada poética y el Rastro de Ramón Gómez de la Serna: tradición y modernidad. Anclajes, 20(3), 43-58. Agradecemos a los autores la gentileza de poderlo publicar en Titeresante.
La poética de los objetos y El Rastro de Ramón Gómez de la Serna
Marcel Duchamp, al afirmar que son los espectadores quienes hacen los cuadros, subraya el papel creativo del receptor, en conexión con las conocidas tesis de la Escuela de Constanza. Si toda obra de arte tiene estos dos polos, el de la creación y el de la recepción, la estética del objet trouvé que inspira, de algún modo, a Ramón Gómez de la Serna, cuestiona el equilibrio, pues pone el énfasis más en el «potencial de sentido» que desencadena un objeto (Iser 86), que en la propia intención del autor. De hecho, este último hace hincapié en que su libro no es una obra informativa ni sentimental, ni una lamentación del pasado ni una guía turística, sino una contemplación sui generis -es decir, poética- de los objetos singulares que pueblan el Rastro.
En el fondo, no se trata sino de la vieja aspiración de las vanguardias de «desautomatizar la percepción», como afirma Ortí Sanmartín (89), por tanto se trata de renovar la mirada, de volver a ver esos objetos de otra manera, que es lo contrario de la ceguera de los automatismos. La libre asociación de ideas y de sentimientos vinculados a esos enseres o trastos provocaría entonces una apertura o deriva interpretativa (Théval), que pasaría por resignificarlos, de alguna manera, volcando las experiencias personales, las memorias, la imaginación, las opiniones más disonantes. Por otro lado, la ampliación del concepto de «deriva» acuñado por Guy-Ernest Debord en el enfoque del situacionismo nos abre la percepción del texto a una suerte de lector nómada, movido por un impulso heurístico, que vagabundea a partir de ciertos temas de interés, y aprende de esos objetos «nuevos» (objet trouvé, término acuñado por Duchamp en 1915, cuya «rueda de bicicleta» tanto se parece a los hallazgos ramonianos en el Rastro), creando así itinerarios significativos y nuevas e insólitas recombinaciones, cercanas a las de Wolf Vostell y otros artistas modernos.
 La Ciudad Desnuda, itinerarios situacionistas de Guy-Ernest Debord.
La Ciudad Desnuda, itinerarios situacionistas de Guy-Ernest Debord.
De forma muy resumida, cabe decir que todo el revolucionario programa estético ramoniano se fragua en la encrucijada de las corrientes estéticas de los años 10 y de los medios que frecuenta el autor (Laget 268), en pos de una «escritura de la novedad» que demanda el público. Esta imagen del escritor que se profesionaliza en estos años, cuando sale la primera edición de El Rastro (1914), es algo distinta de la que se traza de él como vanguardista emblemático, complejidad que se desprende de estudios como los de Juan Manuel Bonet o Ioana Zlotescu. La greguería misma anida en esta tradición post-simbolista que invoca o convoca a los objetos con una mirada poética.
Se correlaciona, pues, con el postulado de los formalistas rusos, en particular de Víktor Shklovski de extrañamiento conseguido a través de desautomatizar la percepción (Chiappe 19). Pero esta nueva mirada no es la de contemplar la miseria -propia del irredentismo social al modo de José Gutiérrez-Solana- sino más bien la de retratar un cuadro social como un bazar de espejos casi valleinclanesco que se (contra)iluminan y producen cruces insospechados entra la alta cultura y la cultura popular o, entre lo pretencioso y lo banal. De ahí que estos bazares se alberguen casi siempre en lugares marginales de las ciudades, en los arrabales de la periferia, explotando así un concepto de extrarradio y de las creaciones extrañas propio de la Internacional Situacionista o de la teoría postpoética de Agustín Fernández Mallo (2009).
El autor cita urbes de Europa, en particular italianas: así, compara el mercado extramuros de Florencia con el propio Infierno de Dante, pues en esos «tenduchos» es donde «se postra» todo el arte de la ciudad. Dicho de otro modo, el mercadillo construye un «afuera» que entra en diálogo (Bajtin La cultura popular), en choque con el arte refinado y el orden imperante, porque en estas tiendas todo se disuelve, se aplaca, se refugia. La máscara y el carnaval es la apoteosis de lo cotidiano que «rebaja» el estereotipo o la cultura oficial; este ámbito -siguiendo los esperpentos de Valle Inclán o del Planto por la Trotaconventos del Libro de Buen Amor– es el que sufre la misma transustanciación o transmutación que encumbra la bacía -u otros enseres- en el yelmo de Mambrino quijotesco.
 Primera edición de El Rastro, de Ramón Gómez de la Serna, con portada de Salvador Bertolozzi.
Primera edición de El Rastro, de Ramón Gómez de la Serna, con portada de Salvador Bertolozzi.
El Rastro (1914) de Ramón Gómez de la Serna no tiene una estructura narrativa; es, más bien, una serie de apuntes o bosquejos juntados en un álbum. Con todo, hay cierta progresión en los motivos de este viaje laberíntico; eso sí, sin pretensión metafísica alguna. Desde la entrada al Rastro hasta la vuelta final vamos recorriendo una serie de pasajes con objetos y transeúntes. Desfilan así enseres de todas clases, trajes, calzados, esculturas, juguetes y, entre estas «paradas», nos encontramos con personajes singulares, extraordinarios. Y aparecen personajes corales, que el autor intitula gentes, transeúntes o mendigos, de modo que cosas y personas parecen fluir en un universo unitario. Es un universo que, con acierto (Pitarello 85), se ha asimilado a la mirada singular del chatarrero en su espontánea sintaxis de los objetos.
Apoteosis de los objetos y estética de lo cursi
En verdad Ramón Gómez de la Serna no quiere que su retrato del Rastro sea el de un rincón local o que sirva para hacer elucubraciones. Quiere que sea algo vivo, elocuente, como esas máquinas de café (60) o esos Cristos (126) que vienen a conformar una iconoteca entrañable, formada por los azares y «los impulsos espontáneos» del pueblo, ligada por tanto a los quehaceres y problemas de la vida cotidiana, distante, en fin, de la solemnidad de los museos y de las galerías donde se encumbra el arte.
En una visión casi valleinclanesca, los hombres se describen cosificados o animalizados y, en cambio, los objetos son dotados de sensibilidad, como ese abanico que se sonríe (45). Son objetos vistos no sólo como «cotidianidad extinguida» (Umbral 165), sino también en su carga o potencial de futuro, pues, al caer en desuso, los objetos pierden funcionalidad y adquieren un plus, que no hay que identificar necesariamente con lo falsificado o negativo, al modo de Hermann Broch; en todo caso, algunos de estos objetos trasnochados vendrían a encarnar lo que Gómez de la Serna llamaba lo «cursi malo», pero muchos adquieren ahora, en el contexto del Rastro, una singularidad nueva, una luz distinta. A este respecto, Noël Valis (203) ahonda en raíces españolas de la «cursilería» en relación a ciertos «tics» y conductas afectadas de la clase media decimonónica.
 Objetos en un puesto de la Feria de Ladra de Lisboa. Foto de T.R.
Objetos en un puesto de la Feria de Ladra de Lisboa. Foto de T.R.
Lo cierto es que el Rastro supone un ámbito especial y diferente, por ejemplo, al de las tertulias del café Pombo. El Rastro es un espacio difuso, un círculo donde se ilumina la vida cotidiana bajo tonos y visajes distintos, como la luz que se desparrama sobre un poliedro creando irisaciones y espejismos; un ámbito emulador del gran arte. En este lugar de las mil imágenes, Gómez de la Serna inicia un recorrido iniciático, mayéutico, de alumbramiento, que tiene todos los visos de un viaje laberíntico hacia una mitología degradada; eso sí, un viaje sin pretensión metafísica o intelectual, exento de los simbolismos que apreciamos en los cuentos de Jorge Luis Borges.
 Despacho de Ramón Gómez de la Serna.
Despacho de Ramón Gómez de la Serna.
Puesto que Gómez de la Serna en absoluto pretende una descripción costumbrista o pintoresca, cabe examinar los hitos de esta excursión a la luz de la propia fuerza de las imágenes. Empieza diciéndonos que «brota el Rastro en larga vertiente, en desfiladero» (35), es decir, se accede a este espacio tras una salida de túnel, como para reforzar el carácter iniciático que cobrará su singladura. A partir de ahí, va a apostarse en varias «paradas» o atalayas desde la que divisar la farándula. Así, nos indica cómo emerge en el centro de la popular plaza «la estatua de un héroe popular que incendió en la guerra la caseta del generalísimo enemigo» (36). Empieza aquí el juego de disonancias porque nos indica acertadamente que todo el contexto alrededor de la estatua trunca su heroicidad, la hace plebeya y bárbara. Se trata, en suma, de una épica rebajada por la arquitectura deforme, «chapucera» y provisional de los tenderetes y casas que lo circundan.
Esta inadecuación al contexto es una de las constantes del kitsch, que se caracteriza por superponer elementos y estilos contrapuestos, igual que ocurre en muchas plazas y decoraciones urbanas. A continuación, el narrador hace una primera cala en las gentes que pueblan estas calles. Resultan todos estrambóticos, con rostros «dramáticos, torcidos, caracterizados con raras huellas» (43). El tono esperpéntico sube cuando subraya que las mujeres «tienen caras de careta vulgar», pero que a la vez «levantan un perfume rudo y enredoso de los días de lluvia» (46).
Del conjunto emerge una mujer singular para el neófito: «es una morena alta, de solemnes proporciones de cariátide, muy dueña de sí, imposible a ningún rey como Semíramis, dentro de su corsé» (46). La visión irónica no impide el uso de imágenes suntuarias, como cuando compara sus labios con el coral. Vemos aquí la dimensión del kitsch como barniz, adorno, engalanamiento pretencioso, que el narrador no descalifica; a lo más, se limita a juguetear irónicamente con esta figura germinal. Dentro de este coro no podía faltar la presencia de niños harapientos, jorobados, con estrabismos en los ojos y otros detalles que nos hacen recordar a los figurantes de algunos filmes de Pier Paolo Pasolini. La estética de lo feo, vista así, no es algo negativo sino una incitación plástica, una llamarada sensorial donde lo singular está antes que las implicaciones éticas.
 Puesto en los Encantes de Barcelona. Foto de T.R.
Puesto en los Encantes de Barcelona. Foto de T.R.
No podía evitar nuestro observador extasiarse ante un «montón de cosas», que vienen a ser cifra y signo de las metáforas surrealistas más queridas: cofres, abanicos, monedas, cascos, frascos, botones, pipas, bastones, todo ello formando unos «potpourri inverosímiles como los que en caja guardan las mujeres» (55). En este pasaje se adivina la secreta intención hermenéutica que anima con frecuencia al autor: los quinqués tristes, los destartalados faroles, las lámparas solemnes y las humildes le interesan en cuanto puede descubrir en ellas retazos de vida, en la medida en que puede dialogar con esos objetos: «¿quién las trajo aquí?, ¿la viuda de un minero asesinado en la mina?» (56). Este punto de vista, más allá de la simple emoción sensual, nos rescata la dimensión tan actual de la obra de arte como diálogo con un receptor. Nos recuerda, por ejemplo, la escritura de Azorín cuando recrea la vida de los objetos en una herrería o en una carpintería en su afán cotidiano. Queda claro, en cualquier caso, la dimensión de lo cursi como imagen saturada, excesiva, con una intención vanamente remilgada o pretenciosa: «muebles requetedorados, con ese dorado de un brillo imitativo, terroso, falso, insoportable, encubridor» (56).
Puede colegirse que el kitsch no es el arte de lo efímero, de lo fatuo, de lo destinado al olvido: en esos relojes de péndulo, de fanal, de cartón, de cuco, de música y hasta en esos relojes vulgares palpita con fuerza la vida, la melancolía, el estremecimiento ante esas «gotitas cantarines, débiles, dulces, con un son menudo de ciego que toca el triángulo» (71). La búsqueda de la huella personal, de la vida que late en cada uno de esos relojes se plasma en múltiples evocaciones, que se relacionan con la percepción azoriniana de la grandeza de lo humilde.
 Ramón Gómez de la Serna en el Rastro de Madrid.
Ramón Gómez de la Serna en el Rastro de Madrid.
Este tono, ciertamente distinto del irónico habitual, se hace funambulesco y contorsionista en la escena siguiente, dedicada a los Días de Carnaval: «allí cuelgan estos días ahorcados los pierrots más cadavéricos, los clowns más amarillos de descomposición, los trajes de cupletistas que parecen los de la Mata Hari y los trajecitos de los grandes bebés monstruosos»(74). Claro está que es un error equiparar sin más lo grotesco con lo cursi, si no es por su inclinación a lo barroco, a lo alambicado. Lo grotesco nace justamente de negar o distorsionar hasta el límite, como se advierte en los peleles o máscaras, por eso decimos que ciertas novelas son grotescas por lo que tienen de truculentas o exageradas.
Más adelante, el periplo se adentra en una estación más: las tiendas de viejo. En ellas encontramos nuevamente la evocación del vivir un pasado que las huellas del tiempo depositan en estos zapatos destrozados. Por otro lado, se acentúa el carácter de pose de lo kitsch, de pretensión fallida; de hecho, cabe relacionar la estética del kitsch con la teoría freudiana de los actos fallidos.
Los objetos que conmueven
A tenor de los comentarios precedentes sobre objetos cercanos, lo kitsch combina lo conmovedor con un cierto desengaño. En medio de todo este extraño esplendor, el observador encuentra, a modo de talismán, un objeto que redime: unas alas blancas que son algo más que una metáfora surrealista. Aluden a lo imperfecto, a lo incompleto, como cuando habla de un ídolo al que le faltaba un brazo. Ahora se nos insiste en este tema: «les faltaba el cuerpo de la mariposa que las ostentó, y aquella manquedad suponía muchas cosas» (79). En efecto, tal mutilación puede interpretarse de muchas maneras. Ciertamente, las heridas y laceraciones, inspiradas a menudo en la iconología religiosa, son un ornamento recurrente.
 Objetos en la Feria de Ladra de Lisboa. Foto de T.R.
Objetos en la Feria de Ladra de Lisboa. Foto de T.R.
El clímax surrealista se intensifica cuando Gómez de la Serna señala, con su habitual gracia, que en ese rincón harapiento «haría bien un ciprés» (80). El ciprés, como árbol de un hondo simbolismo funerario y transcendental, se encanalla en este contexto caótico, y resume así la filosofía de lo kitsch como lo que adorna, lo que abriga, lo que protege o distrae de la sensación de la muerte: «un ciprés lleno de un fuerte talante y de un erguido triunfo, nada débil, nada lírico» (80). Otra vez se alude al tema de la superstición, porque el ciprés infunde confianza y templa el ánimo. Con todo, el autor sabe ver la tragedia anónima del trapero, y por ello no duda en colocar ahí un ciprés en torno al cual desparramar los cacharros, las telas, los libros descoloridos y los paraguas oxidados. Éste es el secreto del kitsch: instalar un poco de belleza en el seno de la vulgaridad, un halo de pasión reconcentrada en lo aparentemente fútil. Pasión refrenada, emoción contenida y, a la vez, exhibicionismo del alma, es lo mismo que siente ante un traje de luces. Nada más superfluo y recargado que un buen traje de luces, nada más incómodo para el duro trabajo de un torero; sin embargo, es, en sí mismo, un emblema del kitsch español. Francisco Umbral define lo cursi como la vida cotidiana endomingada y hay mucho de ello en el traje de luces.
Ciertamente, la tragedia, el desgarro son los mundos preferidos del kitsch. La sensiblería que arrasa los ojos de lágrimas. La exteriorización desnuda de los sentimientos ante una pasión que llena de sentido la vida. ¿Para qué, si no todas estas peinetas, paraguas, jarrones de bronce, mantillas, caracolas? En el fondo del kitsch no hay otra presencia que «la maciza faramalla de la Fatalidad desgraciada» (83). Dentro de este proceso de mitificación, el narrador se detiene en otro objeto fetiche: un coche familiar. Un carricoche que recuerda las páginas de aquellos novelistas del ochocientos, los caminos desandados por los contrabandistas, la fuga de folletín de una mujer raptada. Dice que todo en él es exagerado, todo se nos aparece como algo ostentoso, excesivo; yace ahora en una posición casi litúrgica, varado en este callejón sin aire, exhibiendo un patetismo exento de toda credibilidad. Una vez fue grande y hermoso, no 1o dudamos, pero ahora ha perdido toda funcionalidad, toda poesía y, como sus grandes faroles, es solo un monumento silencioso de lo cursi.
 Ramón Gómez de la Serna con su muñeca de cera. Foto de Alfonso Sánchez Portela.
Ramón Gómez de la Serna con su muñeca de cera. Foto de Alfonso Sánchez Portela.
Vemos aquí las conexiones de lo cursi con lo decadente, con lo camp. No es que estas calesas o las viejas capas españolas sean exageradas, lo son en la interpretación de cierta clase de personas cuando son sacadas de su contexto y se convierten en una pose, en un pretexto de ostentación. Después de lóbregos corredores, de algún oscuro portalón, aparecen las esculturas dramáticas. Las tallas son el ejemplo más conmovedor de lo kitsch. Otra vez encontramos los bustos sin cuerpo, las esculturas descalabradas, los trozos sueltos de manos o brazos. Como aquellas figuras del helenismo, escorzos brutales nos revelan la angustia de una mano que quiere asir no se sabe a quién, la expresión desencajada de unos labios, el pelo tremolante con sus bucles de piedra. En un rincón aparecen los bustos excelsos: Séneca, Cervantes y, sobre todo, el Dante que vive aquí su particular purgatorio entre maniquíes de sastrería.
La «fauna kitsch» es un tema poco estudiado, como lo es la relación entre lo cursi y la religión. El «buen gusto» quiere que ciertos animales engalanen, adornen, den prestancia a la mesa, si hace al caso. La tradición nobiliaria imponía las astas de los venados, algún jabalí o una raposa. La influencia de lo cursi ha conseguido escenas memorables: un zorro con una presa en su boca, un oso rugiendo o, incluso, un toro con su mirada más torva y asesina. Pero es un dramatismo fingido. La vida cotidiana ha rescatado otros animales, rodeándolos de un sentimentalismo lacrimógeno: gatos embalsamados, perros en su habitual postura de sumisión, palomas que parecen querer levantar el vuelo, pelicanos descoloridos, tortugas renqueantes e, incluso, un pez sierra que recuerda a un sacacorchos, apunta el autor.
Parece haberse detenido la muerte en este tugurio. Los ojos brillantes y al acecho de la zorra intentan disimular su interior de serrín. Este fingimiento es continuo en el kitsch, como en aquellas tallas religiosas minúsculas de manto inacabable, rodeadas también de una parafernalia que las hace vivas, cercanas. Nada más lejos de la fría colección del entomólogo: no son piezas clasificadas, inmovilizadas por un alfiler; son apariencia de la vida misma, sombras animadas, figuras dotadas de un dramatismo que sobrecoge, que sorprende la vista. Y es que toda esta escenografía tiene sentido en los interiores para los que va destinada. El cuarto del trapero es como el desván donde se almacena lo que todavía no se sabe dónde colocar. Los salones de las casas se llenarán después de decoraciones disparatadas, de cerámica antigua junto a relojes de cuarzo, de bustos romanos al lado de marcos de metacrilato.
 Objetos en un puesto de los Encantes de Barcelona. Foto de T.R.
Objetos en un puesto de los Encantes de Barcelona. Foto de T.R.
Mención aparte merece el puesto de los libros viejos. Antes, con los animales disecados, se percibía el inevitable hedor a corrupción de cadáver; ahora es la sensación de pensamiento estancado, descompuesto, de palabra momificada y sin pulso. Como plasmación ruin de la borgiana Biblioteca de Babel, aquí todo está confundido, revuelto, soldadas incluso unas páginas contra otras, en medio de un olor rancio de hospital. Libros de botánica, de leyes, novelitas sentimentales, guías de países desconocidos, mapas, revistas, piezas de teatro: «libros todos llenos de erratas y en los que todo es plagio de plagios de plagios» (99). Literatura de la literatura. Espejos de espejos. Y, por enésima vez, apariencia: portadas seductoras, estampas pornográficas o motivos pintorescos. Incluso libros con un nombre de mujer en la portada a modo de reclamos sentimentales que representan e1 amor y la mujer como signo y cifra del kitsch. Lo fino, lo delicado o bien la frivolidad, la mujer fatal, descocada, con prosopografía de ángel rebelde. A renglón seguido, Gómez de la Serna trata el tema de los juguetes descompuestos: «un juguete roto es tan desolador como un Cristo en la cruz» (100). No es raro que se fije en las conmovedoras miradas de las muñecas, con sus ojos entornados o su parpadeo mecánico, o en los muñecos de cuerda, fláccidos y como atacados de epilepsia.
Además de este mundo de interiores, íntimo, el observador se preocupa por definir, con visión de pintor primitivista, las turbas que llenan la calle, el curso de gente que como un aluvión va colmando las esclusas de esta plaza de arribada. El populacho es para él una figura coral: personajes avarientos, raídos de cuerpo y alma, mujeres relumbronas, viejas empiringotadas, todos ellos personajes oscuros, arracimados en la densa multitud. Luego se fija en un personaje emblemático: «la vieja bruja». La caracterización que le obsequia es la propia de una harpía clásica, miserable y repulsiva. Le sirve para marcar la contrafigura del ideal kitsch: lo duro, lo áspero, lo que no emociona sino repele, en fin, la vejez innoble, misérrima. Con todo, no adopta aires graves de amonestación por la belleza perdida de esta vieja bruja. Ve en sus escombros del presente la prolongación de una ruina buscada, de una malversación intencionada; la traición, en suma, a una «juventud en la que no tuvo firmeza y franqueza la sensualidad» (106), de modo que estos viejos son los mismos viejos adolescentes de antaño. No siempre el tiempo es capaz de depurar, transformar, operar, en suma, esa sutil alquimia de temperamentos y modos de vidas; otras veces la vida se empecina en dar vueltas sobre un mismo eje, como esta vieja que arrastra su sombra en el patio de las subastas, con un empaque de metal oxidado. El Rastro, pues, es una inmensa bola de cristal: a través de ella podemos descubrir lo insospechado, lo que ni siquiera la literatura fantástica llega a describirnos con tanta naturalidad, porque, según nuestro mentor, «viciarían la verdadera emoción con su exceso de lo pintoresco, con su abominable efectismo» (107).
 Plaza del Cascorro, Rastro de Madrid.
Plaza del Cascorro, Rastro de Madrid.
Sin duda, alude aquí a toda la tradición gótica, por ejemplo, al cuento de horror anglosajón, porque el autor es contrario a todo dramatismo forzado, absoluto, a la construcción alegórica que es el pilar de muchas historias fantásticas. Prefiere la vida cotidiana en su transmutación: el horror que sale al paso en forma de «la dentadura sarcástica que se le escapó a Schopenhauer como un cepo macabro mientras estaba de cuerpo presente y su boca se frunció en su último tirón» (107). Su visión de los muertos es muy lucianesca. La muerte es sobre todo una costumbre, una «pose» o un gesto de la vida, una cotidianeidad fantasmagórica. Pues bien, lo fantástico no es una puerta de apertura a realidades trascendentes, ni siquiera un enigma; se reduce a sensaciones plásticas, como ese museo sonámbulo que descubre a golpes de intuición en el Prado.
Dentro de la ley de atracción de imágenes, no es casualidad que pase ahora a describir la siesta del Rastro. Hace mención entonces a todo lo que podría ser un símbolo metafísico: la rueda. La misma rueda cósmica por cuyos cangilones trepan los dioses en la religión hindú. La misma rueda de las reencarnaciones que tratara de evitar un día Buda. La rueda del destino, en fin. El autor, con su buen humor, se inclina más por la rueda de la fortuna, por la que hace subir y bajar los estados, tal como dijera Mena, por la que la vida da sus saltos de saltimbanqui. Aquí encontramos otro tema favorito de nuestro paseante: el circo. Y es que la siesta no es el reverso de la actividad, como la muerte no es la negación de la vida: «los que duermen la siesta del Rastro son cadáveres de la vida, cadáveres en la plenitud de su existencia» (113). La siesta es pues un gesto, una pose de la vida; quizás una forma de gesticulación propiamente hispánica, un remanso donde se embolsa la corriente de la vida. El calor, la abulia, el olor del Rastro soleado excita la imaginación, invita al relajo, a la afectividad.
La humanidad de Cristo como símbolo plástico a través de su cuerpo triste, desbaratado o amoratado. Y, en un rincón obscuro del tenderete, asistimos a la presencia inquietante: el Cristo eterno de Dalí, flotando en un sueño sin luces, con las barbas hundidas en el pecho y la cabeza caída. La muerte apurada como un sorbo, libre todo su gesto incluso de la cruz, el éxtasis de un instante, mientras los ladrones gesticulan como leguleyos, lanzan imprecaciones o piden favores al Dios crucificado.
Máscaras y mitología degradada. Collage y Decollage
El Rastro es, pues, el enclave ramoniano favorito de esta mitología degradada, como lo son esas capillitas con flores de plástico y mariposas eléctricas donde alguna Virgen colma sus penas, como atalaya del recibidor o sancta sanctorum del patio. Se hace inconcebible, viendo estos crucifijos, la idea de los Cristos implacables, jueces, ajenos a todo dolor. El amor, la vida, la sensualidad son la principal virtud y lo que justifica todo, lo que explica este deambular caótico entre cacharros de porcelana, collares de cuentas o loros embalsamados. Ciertamente, lo kitsch participa de lo religioso (Otto 43). Hay en lo cursi una actitud rendida de culto y fetichismo, que impregna las devociones populares. Como el lienzo de la Verónica con la figura de Cristo, pues el legendario paño sagrado no deja de ser una con trafigura suya, y es su sangre y su humanidad desgarrada lo que se quiere representar, un dolor llevado hasta un pathos insufrible. Su obsesión por lo vital lleva, seguidamente, a fijarse en los animales vivos que merodean por el Rastro. No olvidemos que Diógenes es citado varias veces, y que los cínicos adoptaron como emblema y mascota al perro, animal que vagabundea y que, por eso mismo, es el polo opuesto de los convencionalismos sociales. Los perros del Rastro son así representación de los tránsfugas, de esa masa de gente que deambula de un lado a otro, de los vendedores que acogen alguno de estos animales. Algo similar ocurre con los gatos, presentados humorísticamente con sus connotaciones ocultistas y herméticas. Estos animales se convierten así en los pobres y filosóficos moradores de este enclave. También los pájaros son trasunto de la fauna humana y, con humor, Gómez de la Serna se apresura a indicarnos que hay pajaritos y pajarracos.
 Imagen del biombo de Ramón Gómez de la Serna en su casa de Buenos Aires.
Imagen del biombo de Ramón Gómez de la Serna en su casa de Buenos Aires.
La mirada del autor es errática, sin un rumbo fijo, y se va deteniendo en otros tantos puntos y momentos del Rastro, en una inacabable sucesión de cacharros que llenan sus ojos y que no pueden evitar ser descubiertos, revelados, desnudados en su intimidad. Umbral (151-4) ha destacado la función recurrente que tiene la minucia y la bagatela en la obra ramoniana. Pero no se glosan estos objetos como si se nos explicara lo que tratan de expresar. No son cosas exteriores o accesorias que se limiten a expresar o ilustrar la naturaleza de la realidad humana, sino cosas que a su vez crean otra realidad. De este modo, el detallismo, la recurrencia sobre estos temas configuran un mundo propio, distinto, en gran medida, del mundo funcional o burgués paralelo al Rastro, y distinto, también, del universo intelectual en que se están debatiendo en esos años los grandes problemas de carácter filosófico o estético. La belleza del Rastro es toda su cacharrería en su propia inmediatez, en su fulgor cotidiano: un cosmos construido a modo de un enorme collage.
Eduardo Subirats, en su obra La cultura como espectáculo (1988), destaca que los autos sacramentales fueron ejemplos de composición total, donde música, escenografía y texto se integraban para crear un simulacro de realidad. El Rastro es, en este sentido, la epifanía de lo cursi, la configuración de un «hermoso aparato de apariencias», como anuncia el «Autor» en «El gran teatro del mundo». Y es que los objetos tienen en él un valor ficticio, imaginario o idolátrico, esto es, especular y espectacular a la vez. De modo que el Rastro es ante todo una especie de mina de imágenes, donde el espectador «escarba», recombina y hace sus hallazgos. El mundo de lo real se ve representado en una rutilante «calcomanía» de latones y dorados, se transmuta en su reduplicación espectacular, en un «desfile» caóticamente orquestado de «sus pompas y sus honras». ¿Y todo este despliegue de fetichismo para qué? El texto enumera costureros, corales, paraguas, reliquias, tinteros, tazas, camas, sillas, tinajas, jaulas, pupitres, cunas, arreos, mimbres. Todos complementos perfectos para este bazar donde se representa el «gran mercado del mundo». Realidad fantasmagórica, ficticia, plasmada en ídolos.
Y si algo faltaba para completar esta epifanía de lo cursi, son algunos objetos perdidos los que la retina del observador echa en falta. Uno de ellos es el mar, la presencia del mar y de sus barcos y sus artes. «Estaría bien un barco», nos dice el texto. Un barco varado en la austera meseta, un barco que trajera el olor acre del mar, la bruma algodonosa de las nubes, las embestidas de la marea en estos desolados eriales. Un barco que trajese los secretos y tesoros del mar, como si también aquí pudiéramos remover la blanca arena del Rastro y mostrar ostentosas chinas de marfil o conchas de nácar. «Haría bien un barco» para dar rumor de fondo a este inmenso decorado. En el arte moderno, nos dice Subirats (88), hay una tendencia a prescindir del ornamento, a desmaterializar o geometrizar los objetos; los bodegones y naturalezas muertas del siglo XVII han desaparecido o han perdido su sensualidad, sus texturas, su luz misteriosa.
 Ramón Gómez de la Serna en su despacho.
Ramón Gómez de la Serna en su despacho.
Los objetos surrealistas eran una tentativa de restablecer la dimensión poética y enigmática del mundo objetual. El objet trouvé era concebido como el hallazgo a una pregunta generalmente no formulada, o no formulada conscientemente, que se configura en la experiencia imaginaria del espectador y en el diálogo con las cosas. Esta práctica surrealista, que luego continuará en el Pop Art, es lo que encontramos en las divagaciones de Ramón. Tras estos espejos mágicos, caleidoscópicos, es revelador que Gómez de la Serna se obsesione por las cosas de cementerio: cruces de hierro, coronas de flores, hornacinas impúdicas, lápidas de letras borrosas; en fin, un escenario espectral, vanamente teatral, humo del humo, flores de plástico. Respiran, como él nos dice, «un maligno empacho de tragedia» (145). También lloran los violonchelos, sin cuerdas ni clavijas; los acordeones, con sus lágrimas de huérfano suplicante.
Más allá de toda ostentación el kitsch se engolfa hacia vericuetos de ensueño, hacia símbolos ocultos. ¿Cómo, si no, entender la fijación del autor con «la puerta propicia», un pequeño portículo cerrado que encuentra al azar en un trecho solitario del Rastro? Otra vez la presencia inquietante, la bola de cristal, la oscura obviedad de lo numinoso, del umbral de no se sabe dónde. Lo siniestro, diría Sigmund Freud, los paraísos de la infancia ¿Y qué decir de las fotografías de la Belle Époque, de los ceños severos de los señores, de las carnes desmayadas de las damas, de la malicia pueril de las cupletistas, morenazas con grandes caderas y fuertes piernas? Como el mismo Hades, el Rastro está poblado de sombras: «sombras sobrecogidas que escaparon de esos muebles que no se abrieron, sombras cuajadas que buscan las buhardillas» (159). Efigies en suma de ese museo sonámbulo tan querido a nuestro autor, ya que el Rastro se alimenta de todo lo que bulle en la vida cotidiana.
Pero en este largo viaje desmitificador tampoco podía faltar una referencia al hispanismo y a las «Américas»: «España entera está en el Rastro y es puro Rastro, siendo por eso allí donde siente la fraternidad con las Américas» (174-5). El Rastro es vida cotidiana embalsada entre los farallones de la Meseta, nave de locos que surca estos páramos adoquinados y que enseña sus arrugas a través de los mascarones de proa y de las efigies repartidas por los museos. Museos de los antiguos amores entre la Madre Patria y sus vástagos por medio de los recuerdos arrebatados al tiempo. Por eso, este corral horrísono hace eco con los del otro lado del mar: «en Madrid, la capital de todo lo que se perdió, hay trasuntos, rincones, símbolos de lo que se fue desgajando» (175). La historia cotidiana, la vida cotidiana como lo verdaderamente humano, lo únicamente salvable de toda aquella aventura: «las verdaderas cenizas de todos los que descansan en los piramidales panteones están en este Rastro majestuoso y dantesco» (176). Hoy la historiografía tiende a subrayar justamente la reconstrucción de la vida cotidiana, a situar las grandes magnitudes y acontecimientos históricos en este silencioso trajín de la cocina, de la plaza, de las noches al relente. Pero, en su momento, estas aseveraciones del escritor se podían ver como provocaciones o destrucción de la historia al uso.
 Portada de una de las ediciones de El Rastro de Ramón Gómez de la Serna, con fotografías de Carlos Saura.
Portada de una de las ediciones de El Rastro de Ramón Gómez de la Serna, con fotografías de Carlos Saura.
Por otro lado, los mendigos sí son emblema del kitsch de la pobreza, con sus muecas grotescas y su gesticulación zalamera. Pero pronto aflora la ternura al hablar de esos mozos de cuerda, de esos niñitos que arrastran carros con cartones y otros cachivaches: «¡Oh, su padre, ese padre eterno que deja que las pobres criaturitas feas pobres carguen tan terribles pesos!» (181). Dentro del contexto general de la obra, que hemos calificado como de mitología degradada y de imitación paródica del viaje del Dante, observamos ahora un motivo que confirma esta intención. Gómez de la Serna ve en las cuerdas que arrastran estos mozos el signo principal de su esclavitud, son «como un maleficio de serpientes fatales» (182).
Esta disolución crítica de la estética kitsch, este desmontaje feroz de las argucias de lo cursi explica el pasaje siguiente sobre los herrajes, en un rincón «en el que se amontonaban las cosas de hierro patético»(201). El Rastro se convierte así en un gigantesco depósito de «hierros dramáticos», formando un espectáculo grave e inhumano. En suma, «desconciertan, deshacen, rechazan, desdeñan, desimpresionan nuestros últimos sentimentalismos» (204). Sin embargo, el kitsch es más bien el arte de lo menudo y lo familiar, como esos hornillos, miradores o verjas de jardín. Salvo en lo que de deterioro puedan acusar por la corrosión y el orín, dichas formas son motivos predilectos del gusto popular, y no se explica muy bien, salvo por la relación con los episodios precedentes, este tono especialmente negativo con que ahora son glosados los hierros. La impresión negativa se acentúa: entran en escena las cosas que desaparecen, la lenta destrucción u olvido que aflige incluso a las cosas más perennes, a los candados y las lápidas, a los broches y los patines, a los óleos y las estampas. El Rastro es el sitio de la perennidad pero también, a diferencia de un Museo, de la contingencia, donde hay sensación de extrañeza, de desorientación que se agudiza con la irrupción de algunas máquinas, extrañas a su espíritu artesanal. El objeto altamente tecnificado viene a ser incomprensible para los espectadores del Rastro. Ha perdido en la dimensión emocional, interior y no racional de los objetos tradicionales.
Llegamos a las páginas finales y se nos retrata un crepúsculo que cae como un ocaso final. Después de tanto bullicio se nos figura que estamos entre los canales de Venecia o a orillas del Ganges. Necesitamos regenerarnos, sumergirnos en las aguas purificadoras, renovarnos. El Rastro es cíclico, como lo son la vida y la muerte. Todo en él renace, aparece y desaparece. No hay ninguna impresión de abatimiento, ninguna nostalgia. Es la hora de la quietud, como mañana será la hora de recomenzar. Arribamos así a la plazoleta final, a ese centro donde las cosas parecen confluir, donde tienden los corrales destartalados, callejones oscuros, las tiendas de los ropavejeros. La plaza está balizada de toda clase de cosas pequeñas, como indicándonos el camino hacia algún cruce invisible. Se consuma así un ámbito que no es espiritual, que es solo el encuentro del hombre con sus objetos, con sus evocaciones y sus sueños; una plazoleta que no puede ser tomada por un cielo o un infierno.
En suma, todo lo que despierta en nosotros una sensación de perplejidad, de extravío: «se siente la limpia aspiración de vivir el día, solo el día, porque es de lo único que puede darse cuenta cabal hombre, un día puramente matutino, vespertino y nocturno» (219). La reacción ante lo fascinante, ante lo tremendo deja siempre un poso de amargura, una cierta resaca. A ese mundo donde hay que agacharse con un «esfuerzo miserable, inútil, sarcástico» (219). Extramuros del Rastro, los objetos han perdido ya su rica sensualidad en formas y colores, su desorden, su soberbia ornamental. Todo está de nuevo tasado, medido, clasificado; todo está en su sitio. Nada dice ya, nada representa o expresa, nada siente el espectador. Echamos de menos todo lo que antes era espectáculo grosero o milagro sensorial, y reingresamos a una ciudad opaca y deshumanizada, llena de cordura y sensatez. Nuestros ojos, habituados a las imágenes disonantes de los tenderetes, se familiarizan nuevamente con calles vulgares. El texto lo expresa con una metáfora sugerente: volvemos como de vislumbrar el mar en la oscuridad. Entramos así en un sitio desapasionado, «desesperadamente solidario ante la muerte», en dirección al anonadamiento cotidiano. Damos valor, entonces, a todo lo que de chabacano y ostentoso tiene el Rastro, sus mentiras a viva voz, su fulgor de purpurina: «y vagamos al azar, hundidos, perdidos, buenos, hasta la hora claudicante en que volvemos a nuestra casa» (224). El autor termina así su extenso viaje por este Parnaso de arpillera, aunque añada al libro algunos paseos epilogales.
Conclusiones
El Rastro es una obra de arte total, donde se combinan espacios, luces y objetos para crear un simulacro de significados a partir de la realidad misma objetual y, por eso, se convierte en una prefiguración deconstructiva que anticipa modalidades actuales como las instalaciones. Por tanto, es una aplicación consciente de los principios de desautomatización propios del formalismo ruso, como parte del programa estético común a diversas vanguardias (Ortí 8), el cual expresaba también el denominador común de estos movimientos en cuanto a rechazar la función puramente representativa del arte, concibiendo éste como un todo que re-crea la realidad gracias, precisamente, a este experimentalismo de naturaleza poética. La originalidad de Gómez de la Serna hace entroncar, pues, su obra tanto con las vanguardias clásicas como con las corrientes estéticas más contemporáneas, desde el objet trouvé al situacionismo o las teorías de la deriva (Debord) o de la modernidad líquida (Baumann). Tal formulación ponderaría el texto más como un flujo y una red de conexiones que como una realidad «sólida» y, por tanto, se prestaría de forma singular al método lúdico y (de)constructivo subyacente a la estética ramoniana.
 Mural en el despacho de Ramón Gómez de la Serna.
Mural en el despacho de Ramón Gómez de la Serna.
Incluso la radicalidad de tendencias como el «arte basura» (junk art) parece quedarse corta ante la intensa deconstrucción que el autor lleva a cabo de ese catálogo de objetos del Rastro, que va desgranando y poniendo ante nuestros ojos con una mirada provocadora y cuestionando cualquier «autoridad interpretativa». Al evocar estos objetos singulares, el observador nos sitúa en el camino de que la «autoridad interpretativa» sea compartida, a que nos apropiemos del objeto en todas sus posibles significaciones, lo cual enlaza con las aspiraciones de las teorías posmodernas de las artes que preconizan una educación estética reconstruccionista. Todo ello se vincula, a su vez, con la teoría postpoética y su indagación de los extrarradios, que es donde tiene lugar la deriva postpoética, pues ésta actúa por experimentación; es, en esencia, un laboratorio estético donde se dialoga con todos los elementos en juego, desde la tradición subyacente a cualquier manifestación artística de la propia modernidad, sin restricción dogmática de ninguna clase (Fernández Mallo, sección 2).
Actualmente, se ha hecho popular la noción de serendipia (serendipity) como forma de descubrimientos accidentales en la ciencia, pero el papel heurístico del azar y de la mirada hermenéutica que lo reconstruye anida perfectamente en la obra ramoniana, pues la visión postpoética concuerda con la experiencia del Rastro que nos propone el autor. No se trata de demostrar sino de mostrar, no significa cosa alguna, sino que se significa, parafraseando a Agustín Fernández Mallo, en una mirada única que busca la dimensión interior y emotiva de los trastos más banales, de modo que la poética más o menos kitsch de estos objetos es la que los rescata de su dimensión material o funcional, de su racionalidad, y los convierte en posibles artefactos poéticos («Ceci n’est pas une pipe«, René Magritte y Michel Foucault), anticipándose con mucho a lo que, luego, hará el surrealismo y otras corrientes.
En el Rastro podemos jugar con esta dialéctica del objeto perdido/objeto encontrado, con la creación de conexiones insólitas, con la búsqueda hermenéutica de este archivo de imágenes, hasta hallar en él asociaciones potentes, como un ciprés al lado de una cacharrería o un barco en mitad de una plaza. Los objetos cobran, pues, un valor ficcional, imaginario, idolátrico; en suma, espectacular: cuentan o representan cosas, conmueven, declaman, crean un mundo esplendoroso y efímero como la representación de un circo. Y predomina lo cursi porque éste es el arte de la vida cotidiana, la aspiración estética de una gran parte de la población que ha carecido de una formación adecuada, y que suele estar a dos aguas, entre los ecos de la high culture y la cultura popular, tal como se aprecia en las manifestaciones religiosas o funerarias, epicentro del kitsch. Para Calderón la vida es una representación metafísica, pero para el kitsch es una especie de mascarada, si bien en las apariencias ambas cosmovisiones se entrelazan. La cibercultura y, en general, la industria del entretenimiento han exacerbado este valor de la cultura del simulacro que comenta Subirats (107), de ahí que no solamente como lectura estética sino como desmitificación de una realidad manipulada por la mercantilización, se hace más necesaria que nunca este mirada renovada de Ramón Gómez de la Serna que libera a los objetos de sus estereotipos, de su valor como mercancías tasadas, y nos los entrega como si fueran una suerte de misterios a desvelar, como enseres con vida propia.
Es así como en El Rastro se advierten los gérmenes de una práctica emancipadora, por su deconstrucción liberadora y su rechazo de toda estandarización. No es casual que los (de)collages surrealistas, los montajes, instalaciones, performances y otras propuestas del arte y la literatura contemporáneas -como los objetos poéticos de Nicanor Parra-, hagan, a fin de cuentas, lo que hace un siglo prefiguró con su escritura Gómez de la Serna. Las «instalaciones» que tanto se usan en la educación plástica o las modernas performances literarias deben mucho a esta forma singular ramoniana de intervenir un espacio concreto (El Rastro o las fuentes de Madrid) desde una mirada poética capaz de resignificarlo con el solo poder de las imágenes.
Referencias Bibliográficas
- Bajtin, Mikhail. La cultura popular en la Edd Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais. Barcelona: Barral Editores, 1974. [ Links]
- Bauman, Zygmunt. Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003. [ Links]
- Bonet, Juan Manuel et al. Los ismos de Ramón Gómez de la Serna: y un apéndice circense. Madrid: Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2002. [ Links]
- Borges, Jorge Luis. Ficciones; El Aleph; El informe de Brodie. Vol. 118. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1986. [ Links]
- Broch, Hermann. «Notes on the Problem of Kitsch». Kitsch: the world of bad taste. Gillo Dorfles, ed. New York: Universe Books, 1968. 49-76. [ Links]
- Chiappe, Matías. «Usos de la teoría literaria en Viktor Shklovski: Viktor Shklovski, escritor formalista». Luthor 1. 5 (2011): 17-23. [ Links]
- Debord, Guy-Ernest. «Définitions». Internationale situationniste 1 (1958). Web. Consultado 9 Oct. 2014. [ Links]
- Duchamp, Marcel. The creative art. Bruselas: Sub Rosa, 1994. [ Links]
- Fernández Mallo, Agustín. Postpoesía: hacia un nuevo paradigma. Barcelona: Anagrama, 2010. [ Links]
- Foucault, Michel y Magritte, René. Ceci n’est pas une pipe. Montpellier: Fata Morgana, 1973. [ Links]
- Gómez de la Serna, Ramón. El Rastro. Madrid: Sociedad Editorial Prometeo, 1915. [ Links]
- Gómez de la Serna, Ramón. Ensayo sobre lo cursi. Suprarrealismo. Ensayo sobre las mariposas. 1943. Madrid: Moreno Ávila, 1988. [ Links]
- Iser, Wolfgang. El acto de leer: teoría del efecto estético. Madrid: Taurus, 1987. [ Links]
- Laget, Laurie-Anne. «Les premières greguerías dans le creuset esthétique des années 1910. Formation littéraire et réception de Ramón Gómez de la Serna». Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série 40-1 (2010): 268-271. [ Links]
- Mallo, Agustín Fernández. Postpoesía: hacia un nuevo paradigma. Barcelona: Anagrama, 2010. [ Links]
- Ortí Sanmartín, Pau. La finalidad poética en el formalismo ruso el concepto de desautomatización. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2006. [ Links]
- Otto, Rudolf. Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Madrid: Alianza, 1980. [ Links]
- Pittarello, Elide. «Ramón gómez de la serna: el rastro o le novità del rigattiere». Dai Modernismi alle Avanguardie. Palermo: Flaccovio editore, 1991. 85-99. [ Links]
- Subirats, Eduardo. La cultura como espectáculo. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1988. [ Links]
- Théval, Gaëlle. «Ce sont les regardeurs qui font les tableaux’ (Duchamp)… et les lecteurs le poème? La place de l’acte interprétatif dans le poème ready-made». L’acte interprétatif et les oeuvres littéraires, théâtrales, cinématographiques, etc…. Lyon: Hal, 2012. 1-8. [ Links]
- Umbral, Francisco y Gonzalo Torrente Ballester. Ramón y las vanguardias. Madrid: Espasa Calpe, 1978. [ Links]
- Valis, Noël. The Culture of Cursilería: Bad Taste, Kitsch, and Class in Modern Spain. Durham: Duke University Press, 2002. [ Links]
- Zlotescu-Cioranu, Ioana. «El retrato, espejo del autorretrato y refugio de la autobiografía: de Prometeo a Pombo». Turia: Revista cultural 41 (1997): 120-126. [ Links]
Eloy Martos Núñez
Universidad de Extremadura
emarnun@gmail.com
Coordinador de la Revista Álabe (ver aquí)
Aitana Martos García
Universidad de Almería
aitmartos@gmail.com
LA MIRADA POÉTICA Y EL RASTRO DE RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA: TRADICIÓN Y MODERNIDAD
RESUMEN: El artículo aborda el papel de la poética de los objetos en relación con El Rastro de Ramón Gómez de la Serna, publicado en 1914. El autor traza una poética de los objetos cotidianos, en línea con la estética del «objet trouvé«, que busca ensanchar y cuestionar a su vez los límites del arte. Se glosa dicho itinerario, así como el catálogo de objetos descritos en la obra y se analizan las imágenes kitsch predominantes en el texto. Esta perspectiva tiene como consecuencia una nueva mirada poética, en sintonía con los vanguardismos clásicos y las corrientes estéticas contemporáneas y la posmodernidad.
PALABRAS CLAVE: Ramón Gómez de la Serna; Literatura española; Kitsch; Siglo XX; Posmodernidad
ABSTRACT: The poetic look and El Rastro of Ramón Gómez de la Serna: Tradition and Modernity. This paper addresses the role of the poetics of objects in relation to El Rastro by Ramón Gómez de la Serna, published in 1914. The author sketches the poetics of everyday objects in keeping with the aesthetics of the «objet trouvé,» seeking to broaden and, in turn, challenge the limits of art. Both this aspect and the catalog of objects described in the work are discussed, and analysis is made of the predominant kitsch images in the text. This perspective has resulted in a new poetic viewpoint, in tune with classical avant-garde trends, contemporary aesthetic tendencies, and post-modernity.
KEYWORDS: Ramón Gómez de la Serna; Spanish literature; Kitsch; 20th century; Post-modernity


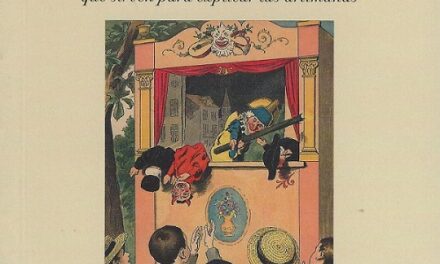





















¡Hola desde Montevideo!
Buenísimo el artículo y recordar a Ramón, siempre adelante del tiempo social.
Estoy coordinando un ciclo de conversatorios sobre los objetos, con participantes de distintos ámbitos, especialmente vinculados al arte y la literatura, en su mayoría rioplatenses.
Seguramente los esté mencionando en el próximo.
Les dejo links al registro de las primeras reuniones en YouTube (si no aparecen, me los pueden pedir al mail.)
https://www.youtube.com/watch?v=GKlugM-XIB4&t=331s&ab_channel=LissardiGrynbaum
https://www.youtube.com/watch?v=dxVK-BJiuog&t=4962s&ab_channel=LissardiGrynbaum
Entusiastas saludos.
Ana Grynbaum.-