Pareciera que conforme avanzan estos días sin poder poner el cuerpo en el espacio público, el orden de nuestras casas, tendiera a desnaturalizarse. Como si el exceso de presencia devolviera una cierta intimidad perdida al lugar donde soñamos. Recibí la fotografía de unos amigos que tienen tres hijos y viven en un piso pequeño, en la imagen se ve a la familia cercada por una muralla de muebles volteados con varias sábanas dispuestas por encima, como domos de una acampada colectiva. Era la primera vez que habían tenido tiempo para permitir que un juego de apaches subvirtiera el control de las colocaciones en el salón, tiempo para que el verbo “amueblar” dejara de ser un regulador congruente de actividades programadas y deviniera en un proceso gradual de “desamueblamiento.” Una morfología de protesta que ya no impedía materializar las ensoñaciones en el centro neurálgico del sitio. La pareja me contó que dejó de oponer resistencia a la casa que los niños deseaban y se dejaron poseer por los potenciales imaginarios de las cosas con tal de liberarlos (y liberarse) en lo posible, de la sensación de encierro y del confinamiento del mundo televisivo y digital. Del piso derivó otro mapa sensible de sí mismo: la mesa fue fortaleza de revoluciones ganadas, las camas naves para huir de la tierra, los armarios catacumbas de países antiguos y las cucharas seres que escuchan y respiran cada vez que te las llevas a la boca. El espacio se “rematerializó”, transformó su régimen a través de un consuelo tal vez simbólico-animista, que ya no indicaba una jerarquía perceptiva en los modos de apropiarse subjetivamente del espacio o una división entre los mayores y los pequeños. Y es que con la pandemia todos hemos empequeñecido un poco, y esa dinámica de retracción también trastoca y alcanza lo que nos resguarda como cuerpos.
La sublevación progresiva de las colocaciones y de las funciones objetuales en el caso de los padres de los niños piel roja (que no son un caso aislado sino más bien una “categoría” de los que al no poder con la revuelta buscan su alianza), contiene el germen de una fuerza que me recuerda a una descripción que hizo Henri Michaux sobre la manera que tenía la niña de Poltergeist de estar en casa: “Ella comete atentados […] Respuesta a la vida cotidiana por medio de objetos cotidianos, la niña ataca la colocación ordenada del mobiliario, la aparente ley de las cosas en el interior de una casa. Atentados contra la quietud, contra el ambiente plácido y burgués, contra la antigua prohibición de moverse.”[1] Si pensamos este pasaje en el contexto del confinamiento, el sentido de la prohibición se revierte y forma una figura de ida y vuelta. Las prohibiciones del uso del espacio público en tiempos de pandemia, provocan a su vez una rebeldía singular hacia la mirada prohibitiva que constriñe la movilidad en el espacio privado, y éste se redescubre por vía de pequeños atentados que buscan liberar al cuerpo detenido entre paredes y cosas, acercándolo entonces a otro tipo de conexiones con el entorno doméstico. Ya que el atentado no sólo es hacia el plano de las colocaciones y las funciones, sino también hacia nuestro “inconsciente material” y nuestro “inconsciente habitacional.”

Una parte del inconsciente material se despeja cuando la luz se infiltra por fin en aquellos territorios del lugar que estaban vedados y vuelve a rebrotar en el presente la memoria a través de lo que no se tira. Lo inservible que se arrastra durante décadas, lo guardado que ya habíamos olvidado pero que da un contorno identitario, lo que siempre ha estado ahí pero se ha vuelto transparente en la rutina con la que vivimos el espacio. Al cabo de los días, recibí una imagen en la que se veía a una amiga sentada en su escritorio con trece fotografías y un álbum pequeño. Lo había encontrado guardado en el fondo de su mesilla de noche cuando inspeccionó rincones no abiertos durante años. En su vínculo con el objeto se tensaba la típica paradoja: no recordaba el álbum y sin embargo lo custodiaba en un sitio importante, algo se insinuaba entre el gesto protector y el olvido asociado. Su familia migrante había vivido en tantas casas y países a lo largo de su vida, que sus padres en un descuido, extraviaron todas las imágenes de la historia familiar, y el álbum, me decía, era lo único que quedaba. Nada más un par de fotos de su infancia y el resto, paisajes irrelevantes con los que ahora ella trataba de reconstruir la memoria de un pasado doloroso, escasamente reforzado por fotografías. Le sorprendía que el álbum reapareciera justo en este tiempo de detenimiento obligado, como si hubiera esperado ahí en silencio para atestar el golpe en este preciso instante en que el cuerpo se encuentra más vulnerable y menos reactivo a la incertidumbre. Pero su experiencia no ha sido la única. Podríamos hacer un inventario de historias de objetos encontrados, redescubiertos o recuperados en nuestras casas durante este encierro y que han venido a reclamarle o a confirmarle algo al curso de nuestras vidas en el presente. Porque casi cualquier objeto es capaz de abrirnos un potencial vital cuando la subjetividad que lo percibe se desacelera. Sus valores de uso, sus valores simbólicos se atenúan detrás de los valores organizacionales (Baudrillard dixit) y este impasse pandémicoen su concesión de tiempo nos posiciona en la auto-observación de la fuente misma que nos impulsa al orden, con lo cual estamos más propensos a dejarnos llevar por valores desconocidos, energías creadoras que al pulsar, renuevan y cuestionan las interacciones pautadas, secuenciadas, con nuestro entorno material.
El “inconsciente habitacional” es otra dimensión sensible que se ha hecho tangible en estos días. Aquél que expande la misma experiencia de intimidad hacia una memoria más remota de la casa, que procesa la condición de mi cuerpo en su presente, a la par que lo entiende como parte de un ciclo más amplio de generaciones que la han habitado. O en su defecto, que la han tirado, reformado, etc. Quizá nunca llegaremos a saber con cuántas personas y de que épocas, compartimos la memoria del espacio que habitamos. Alguien me contaba que al poder desempolvar el ático por primera vez, encontró una caja con objetos de los antiguos inquilinos, así descubrió que en su cuarto antes que ella, soñó una desconocida actriz de películas. Yo misma, en este lugar que se ha convertido en mi casa y en la que casi nunca tengo tiempo de residir, si no es por esta digresión, caí en la cuenta de una línea espectral que se inscribía en la biografía no contada del inmueble. Lo construyó un hombre en los años cincuenta, dedicado a arreglar las bicicletas del pueblo, aquí también vivieron sus dos hijos y su esposa, muchos muebles y utensilios permanecen desde entonces. Una de estas tardes me encontré con una jarra de té en un escondite de la alacena que nunca había visto, no sé por qué la visión del objeto me hizo pensar en la afanosa labor de limpieza y cuidado que las mujeres llevaron en esta casa, claramente más por obligación que por voluntad. Después corroboré que, a diferencia del hijo, la hija no tuvo la autorización del padre para irse a estudiar, sino que fue constreñida a quedarse para cocinar, coser y fregar. Ahora que estoy aquí y mientras esto escribo, la imagino también confinada por otro tipo de virus letal llamado patriarcado. Y cuando el viento agita las cortinas que sus manos cosieron, puedo ver su historia atravesar cada una de las estancias, la puedo ver en los despliegues que tiene el encaje blanco cuando la luz entra y se hace un entramado de sombras en las paredes, un cine lento del objeto que se desliza por la casa y reaviva la resonancia de los otros cuerpos que como yo, también soñaron aquí.

A juzgar por las manifestaciones sensibles que circulan en las redes o por las vivencias en primera persona, se podría decir que en este aparente estado de inmovilidad en el que nos mantiene la pandemia, las retóricas cotidianas de los objetos en casa se fragilizan, se subjetivizan hasta descomponerse, habitándose intensamente y volviéndose extrañas. Como si todo nuestro deseo de re-ocupar lo de afuera se acumulara para provocar un estallido de otro tipo de movilizaciones internas, en un mínimo de espacio compartido con agentes no-humanos que de un modo u otro, nosotros hemos decidido mantener como acompañantes. Ese deseo acumulado hace aparecer una energía insumisa, derivada por una mayor posesión de nuestro tiempo, la cual configura un espacio emocional alterno, que afecta los supuestos equilibrios tácticos, táctiles, manipulativos que sostienen la idea de casa. Todo lo que se toca puede generar una duda que desautomatiza la coreografía cotidiana de las cosas. Interrogantes que nos cuestionan de qué manera forjamos un arraigo en un espacio día a día, dónde, cómo y porqué es que comienza la intimidad de esa raíz.
Por otro lado, el equilibrio táctico dado entre cuerpo, objetos y espacio sufre de por sí un corte transversal en esta época, resultante del miedo y de las políticas de la inmunidad. Recientemente, la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, decía en Del verbo tocar: las manos de la pandemia y las preguntas que la conciencia de lo táctil como vehículo de contagio del virus, como pulsión de muerte, nos volvía más alertas del hecho en sí de tocar: “La rematerialización de nuestros mundos en tiempos de la desaceleración obliga a preguntas que son políticas en su mera raíz: ¿quién ha tocado esto que toco yo? Que es otra manera de preguntar: de dónde viene, quién lo produce, en qué condiciones de explotación o sanidad se fragua esto que viene hacia mis manos, con qué cantidad de virus.”[2] Ella trasladaba estas preguntas también hacia los tejidos que forjamos con nuestras cosas en el espacio doméstico. Sin duda esta conciencia táctil provocada por el virus, reabre un campo indagatorio en las relaciones subjetivas con nuestra cultura material en época de distanciamiento. Aunque veremos cómo sobrevive en nosotros la pregunta “¿Quién ha tocado esto que yo toco?” una vez que hayamos sanado el episodio pandémico y continuemos nuestra carrera de auto-explotación laboral. Más allá de esto, el texto de Cristina le dio otro giro a los pensamientos que forman este escrito a partir del uso de la palabra “rematerialización.” Me pareció un término resonante con el cual nombrar, contener, los registros íntimos objetuales que había anotado en estos días. Una rematerialización sentida de momento bajo los tres matices que mencionaba más arriba y que son variaciones de una intimidad material emergente: la subversión de las colocaciones, el inconsciente material y el inconsciente habitacional. Todos ellos comparten el ser apariciones surgidas durante la extrañeza de poder recuperar el tiempo de nuestra vida, pero sin poder salir de nuestras casas. Los matices de la rematerialización son infinitos y a lo mejor imprecisables, porque si se quisiera trazar su antropología, veríamos cómo mutan sus significados al adentrarse en las condiciones socio-económicas entre una casa y otra. Sin pasar por alto que tendríamos que abordar desde otra postura la supuesta intimidad emergente, en quienes no tienen una casa.

Si registro estas líneas perceptivas es también porque me resultan indisociables de
las prácticas artísticas especializadas en investigar las interdependencias con
lo inanimado, como lo es el teatro de objetos o el teatro de objetos
documentales (TOD). Estos quehaceres encuentran su sustancia en la digresión
del comportamiento social hacia los funcionamientos matéricos, en la captura y
estudio de la diferencia y el desvío en el seno sus naturalizaciones. Son prácticas
que ya de por sí se dedican a construir continuos estados de excepción entre
agentes humanos y no-humanos. Por eso no es tan raro que algunos aspectos de la
rematerialización del espacio doméstico durante el confinamiento, se parezcan a
los fundamentos creativos del teatro de objetos y el TOD: el hallazgo del
tiempo del objeto (que no es idéntico al del humano) y por ende la desaceleración
perceptiva frente al entorno material, el encuentro de un quiebre en la
manipulación habitual de las cosas para aproximarnos hacia otra sensibilidad táctil,
el extrañamiento de las distribuciones familiares, descubrir las formas
objetuales que siempre han estado ahí como si fuera la primera vez, la pregunta
por la memoria contenida en aquello que se toca en el espacio que se habita, “empequeñecerse”
como una niña, como un niño para volver a leer otras fortalezas vitales, metafóricas,
en los relieves que amueblan nuestros mundos. No está en mis intenciones
esbozar un paralelismo despolitizado, pero no puedo evitar que mi imaginación y
mis afectos se sitúen en cómo habitamos nuestras casas durante estos días para
pensar futuros espacios de cruce con los teatros de objetos en devenir. La
rematerialización saca a la luz en nosotros un sentido de la intimidad distinto
con nuestro entorno material inmediato, que tal vez desconocíamos, que apenas
podemos nombrar y que no sabemos qué huellas dejará en nuestra conciencia para
cuando podamos volver a acompañarnos en espacios comunes.
[1] Apud. Georges Didi- Huberman. Sublevaciones, Eduntref, Buenos Aires, 2017, p. 92.
[2] https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/6428d816-f2cf-420d-977e-c9c0f8fc7427/del-verbo-tocar-las-manos-de-la-pandemia-y-las-preguntas-inescapables


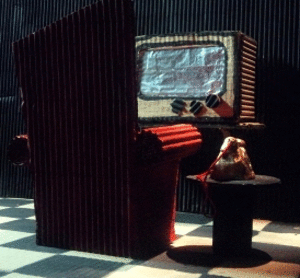





















Gracias por tu escrito.
Un beso desde Barcelona
Gracias Miquel. Por aquí siguen resonando tus memorias. Un abrazo grande